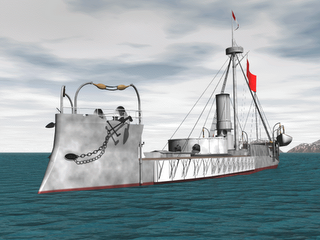Un cuento largo, para un fin de semana corto
Un cuento largo, para un fin de semana cortoLo que todos queremos es llegar a ese punto
en el que el pasado ya no nos diga nada acerca
de nosotros mismos y podamos seguir adelante.
Richard Ford
“El Periodista Deportivo”
“Hola”, me dijo al sentarse a mi lado, en las bancas del fondo de la iglesia. Las más próximas a la puerta. A la salida. Al escape si se hacía necesario. Esas que suelen usar los menos cercanos y -al mismo tiempo- quienes más sienten lo que ocurre delante.
-Hola-, le respondí viéndola de reojo, regalándole la misma sonrisa que me mostró al llegar. Luego silencio y el olor dulce de su perfume, el mismo de hace casi diez años. Una ventana abierta a una calle que hace rato fue reemplazada por una avenida.
Dicen que el inicio es el tiempo más importante, por eso cuando no se tiene uno realmente detonante como un nacimiento o una boda, lo mejor es igualarlo a un final. Y no hay final más definitivo que la muerte, ni más preciso que el velorio de un amigo. Los extremos tienen esa virtud, la de convertirse en puntos ciegos: lugares invisibles de encuentro para vidas cada vez más apartadas. Gustavo había muerto hacía un par de días. Su moto adolescente y costosa, un reflejo rebelde, una luz roja y el radiador de un camión gigante apareciendo de la nada. La línea se cortó. Prematuramente, cierto. Pero él siempre estuvo seguro de que iba a ser el primero en irse. Y tenía razón. Tuvo razón. En la última carrera, nos llevó la ventaja desde la largada.
Volví a mirarla, ella me regaló un fantasma transparente en sus ojos. Sabía que me la iba a encontrar en lo de Gustavo. Sino era en la iglesia en el cementerio, si no era hoy sería mañana.
-Cuídame la cartera-, fue la tercera línea del diálogo. Una línea tan suya, tan familiar, como si hubieran pasado cinco minutos desde el día en que me hicieron la despedida, cuando le di un beso en la mejilla y le prometí que al regresar la iba a llamar para ponernos al día y tratar de que finalmente se diera cuenta de que estaba enamorada de mi. Un poco en serio, un poco en broma, más en serio que en broma. Ambos preferimos creer lo contrario. No cumplí la promesa, ella tampoco. Se enamoró de otro hombre, yo de otra mujer. Nos cambiamos de país, de ciudad y cuando regresé las cosas estaban demasiado armadas como para siquiera intentar darles un nuevo orden. Además funcionaban bien. Era otro planeta claro, distinto de aquel, mejor que éste.
Dejó la cartera a mi lado y caminó por el pasillo hacia el púlpito. El cabello desordenado, la ropa negra, la nariz grande, un par de arrugas. Seguía delgada, hay cosas que no cambian, benditas sean esas cosas. Fue despacio hasta el féretro y saludó a los padres del muerto, también a una pareja que nunca había visto. Miró el ataúd unos segundos y pareció sonreír. Se besó la punta de un dedo de la mano izquierda y lo deslizó sobre el rostro del muerto. Entonces me sonrió, desde allá, desde el altar, desde el féretro. Luego regresó a mi lado.
-Ayer no viniste-, me dijo tomando de vuelta su cartera y sacando un pañuelo desechable para limpiar la única lágrima que consiguió escapársele. –Lo siento-, se disculpó, -me da pena verlo ahí. No haber tenido tiempo para despedirme, tu sabes, las tonteras que uno piensa cuando se muere una de esas personas que están tan...-, le fue imposible encontrar la palabra justa. –tan como él.
-Vine temprano-, le respondí. –Antes de almuerzo. No había mucha gente salvo la familia. Estaban deshechos, hoy se ven mejor.
Ella respiró hondo, guardo un segundo de silencio y luego pronunció:
-¿Viniste con tu señora?
-No. Gustavo nunca le cayó bien-, le dije mientras la mitad de mi cabeza razonaba en lo directa de su pregunta.
-Era su gran problema, nunca aprendió a caer bien
-Nunca quiso caer bien.
-Es verdad.
-…
-Siempre supimos que iba a ser el primero en morirse, una vez me lo dijiste, ¿te acuerdas?
-Si. Y una vez el mismo me lo dijo a mí.
Un compañero de universidad nos saludó desde la fila de enfrente. Le respondí con la cabeza, ella abriendo y cerrando una mano. No sé si le sonrió, no la vi hacerlo.
-¿Seguían viéndose?-, me preguntó.
-Comíamos o almorzábamos, por lo menos una vez al mes. A veces dos.
-¿Y seguías pagándole la cuenta…?-No, las cosas cambian.
-Algunas no…
Y sonrió, con esa deliciosa y pequeña mueca suya. Con esa boca que me traía tantos recuerdos. Imágenes pesadas, buenas y malas. Sabores diferentes, gustos familiares.
-Vámonos de aquí-, me dijo mirando al frente, con un tono sorpresivo, seco y distante.
-Tengo que ir a buscar a mi hija-, me excusé como un tonto.
-No te estoy invitando a un motel, leso, te estoy proponiendo que salgamos de la iglesia juntos. Odio escaparme sola de un velorio. Acompáñame a mi auto, yo puedo acercarte por ahí…
-Gracias, ando en el mío-, corté, sintiéndome como un idiota de 25 años.
-Así que al fin aprendiste a manejar.
-Y me gusta…
-Te lo dije.
“TENGO EL AUTO por este lado”, le indiqué, intentando esconder los nervios más obvios del mundo, esos que me han ruborizado la piel del cuello desde que le dije hola por primera vez a una niña que no fuera mi hermana. Esos mismos que mi mujer, (hace mucho tiempo y en una galaxia cada vez más lejana), definió como el más encantador de mis rasgos.
-El mío está por esa esquina-, me apuntó, mirando la cuadra siguiente con su nariz grande y emocional, -pero te acompaño al tuyo-, agregó. –Me muero por saber qué auto tienes. Además nos sirve para ponernos al día. ¿Así que aprendiste a manejar?-, me preguntó por segunda vez.
-Mmhh, después de los treinta. No fue tan fácil, no como tu me decías.
-Nunca te dije que fuera fácil. Lo que te dije era que te iba a gustar.
- …
-¿Y?
-¿Y qué?
-¿Te gustó?
-Más de lo confesable. Tenías razón, nací para manejar, sólo que lo descubrí muy tarde. En mi vida paralela quizás fui piloto de Fórmula 1.
-Nadie puede hablar así-, comentó cómplice.
-Nadie excepto yo…-, comenté tan cómplice como ella.
-Nadie excepto tu…
-…
Al mediodía de un sábado, Santiago de Chile puede ser muy distinto al resto de la semana. Una ciudad más acogedora, más lenta, más humana. Una fotografía en movimientos cuadriculados, una imagen en cámara lenta. Alguna vez mi mujer me dijo que había un modo paternal en el orden sabatino de los árboles, las casas, los edificios y las torres. Las torres eran los padres, los edificios las madres, las casas los hijos y los árboles las mascotas.
Caminamos. Seguimos hablando. Datos, información, monosílabos. Ventilar lo suficiente, no mucho. Formas de autodefensa en activo. Confesiones bailando en la punta de la lengua. Una mentira, dos mentiras, tres mentiras. Mejor así, palabras blindadas. Guardar bien profundo lo complicado y dejar salir sólo lo cómodo, lo que nos hace y nos hará sentir bien.
En la esquina, unos cincuenta metros más adelante, apareció mi auto. Se lo mostré, me dijo que era un auto muy mío. Que era un auto de buena persona, que ella quiso comprarse uno similar pero de otro color. Le contesté que era económico y que no necesitaba algo más grande.
-¿Y cómo está tu hija?-, me preguntó mientras dábamos un paso tras otro, uno cada vez más lento que el anterior.
-Inmensa, grande, el próximo mes cumple cuatro años.
-¿Cómo se llama?
-Elisa.
-Me gusta ese nombre, es como antiguo, de señora.
-De señora chica
-Cierto. ¿Y ya va al colegio?
-Al jardín.
-¿Tienes una foto de ella?
-No, que raro-, me excusé mintiendo, -que tonto.
-Mucho, debiste pensar en que te ibas a encontrar conmigo.
Se rió. Me reí. Nos reímos. Y recordé. Anoche, antes de acostarme, guardé cada foto de Elisa, cada foto de mi mujer, cada foto de mi mujer y yo, cada foto de Elisa y yo, cada foto de mi mujer, Elisa y yo, cada foto de los tres juntos en una caja. Una caja de zapatillas, forrada con una hoja de diario y una fecha encima, tachada con un plumón rojo en letras bien grandes. Sólo dos palabras: sus nombres. Una caja del tiempo. Tal vez la abra mañana, tal vez en un tiempo más. La puse adentro, bien dentro y bien alto del único armario del departamento al cual acabo de mudarme. El anillo es lo único que sigo llevando conmigo, no me atrevo a quitarlo de mi dedo. Tal vez cuando me cruce en una esquina con mi ahora ex mujer y su nuevo amor. Ahí si, en lo concreto, lo directo, lo que se ve, cuando el misil aire-aire encuentre finalmente el rango de su blanco, pensaré en buscarle una caja a la argolla. Cierro los ojos y veo a Elisa, mi hija de cada día, ahora mi hija de fines de semana. Así estaba escrito, venía en el contrato de arriendo, detallado en esas letras chicas de abajo. Esas que uno nunca lee.
-¿Se parece a ti?-, quiso saber
-No mucho, es casi calcada a su madre, menos mal. Aunque tiene mis ojos, la forma y el color.
-¿La quieres mucho?
-Mucho.
-Se te nota cuando hablas de ella.
No sé si me preguntó por Elisa o por mi ex mujer. Al final daba lo mismo. Ahora eran parte de la misma caja. Y sin querer se me resbaló una verdad:
-A ti también te quise mucho.
-Lo sé, siempre lo he sabido-. Le costó mirarme, la entendí, en su lugar también lo habría evitado. –De todos los regalos que alguna vez me hiciste, ese era mi favorito-. Y guardó un segundo entre puntos suspensivos. –Me hubiera gustado devolverte el mismo tipo de amor pero no pude, no me atreví.
-Mi cariño y el tuyo-, dije, pensando en que cariño solía ser un sinónimo muy cómodo, -al final eran iguales. Diferentes formas para una misma sustancia, un mismo sentimiento, lo equivalente. Me quisiste más de lo que te diste cuenta, de lo que yo mismo me di cuenta. Y en su forma resultó. No podría quejarme.
-Yo tampoco.
-…
-…
-¿Y tú, para cuando?-, busqué un nuevo tema para alargar los minutos.
-¿Para cuando, qué?-, me devolvió ella.
-Hijos, estábamos hablando de eso.
Volvió a reír, volví a reír, diez años después seguíamos siendo buenos para cambiar de tema como si nada pasara. Es verdad, hay negocios que no cierran.
-No sé-, contestó, -en algún tiempo más-. Agregó el nombre de su esposo y me contó que él aún no se sentía listo para ser padre. Que querían disfrutar un poco más de la vida en pareja sin hijos, egoísmo de a dos, egoísmo del sano. –Sólo llevamos cinco años casados, no hay para qué acelerar las cosas.
-A los 27 te morías por ser mamá.
-A los 27 uno se muere por muchas cosas.
Tenía razón.
-Y resucita a los diez minutos-, le dije.
-A los cinco, diría yo. No sé si eso será bueno o malo. Pero ese es el cuento. Aún no me he puesto en campaña. Ganas no me faltan, pero tu mejor que nadie sabe que el plan tiene que ser de a dos sino no vale. Además que, y esto que quede entre nosotros-, volvió a decir el nombre de su esposo, -no le ha ido tan bien como esperaba. Como esperábamos. Así que todo lo lindo de vivir en Valparaíso cerca del mar, lejos del smog tal vez quede en nada y tengamos que regresar a Santiago.
-Uno siempre regresa a Santiago.
-Uno siempre termina regresando a Santiago-, alteró ella, con un tono pausado, como si estuviera citando una canción.
-Llegamos, gracias por acompañarme-, le dije acercándome a la puerta del auto y desactivando la alarma.
-Llegamos-, repitió ella, respirando hondo.
-Bueno....
-¿Bueno qué? ¿Ya me vas a abandonar de nuevo?
-Nunca te abandoné. Las cosas se dieron así.
-Si lo sé tonto, era una broma. En el parabrisas trasero de mi auto colgaba un gato de peluche con un banderín que decía “te quiero papá”. Ella lo apuntó con la mano izquierda y sonrió, dijo que era lindo, tierno.
Guardé las llaves en mi bolsillo y me senté en la cuneta, delante del parachoques delantero. Ella fue hasta mi lado.
-Y al final no me abandonas de nuevo-, me dijo.
-Cuidado, está sucio-, le advertí.
-Da lo mismo, hace rato que ando sucia por la vida. No me malentiendas, es una forma de decir.
Igual dio una limpiada rápida al lugar antes de sentarse. Me dijo que era para no marcar sus pantalones. Le creí.
-¿Y cuando se volverían a Santiago?-, le pregunté.
-No sé. Ni siquiera sé si volvamos a Santiago-, se detuvo un momento y de inmediato completó: -los dos.
No fue complicado adivinar que las cosas tampoco andaban bien por su lado. A menos de un metro de confesarle que yo también estaba solo, que tal vez ahora, que tal vez al fin… preferí escucharla. Era su historia, la mía no importaba. En ese momento al menos no.
-¿Quieres?-, le ofrecí, sacando una caja de Kent light del bolsillo de mi chaqueta.
-No. Dejé de fumar.
-¿Cuando?
-Hace tiempo. Lo que no puedo creer es que tú estés fumando. Manejas, fumas, que otras sorpresas me estás ocultando…
-Los vicios se aprenden rápido.
-Es como si hubiéramos hecho intercambio psíquico a la distancia y sin vernos.
-Supongo.
-Supongo. Siempre me acuerdo de ti con esa palabra. Eras tan supongo. Fuimos tan supongo…
-Fuimos un par de muy buenos amigos…-, completé.
-Con algunos privilegios incluidos-, agregó.
Sonreímos.
-Por cada beso una bala en el rostro-, murmuró, echando su cabeza hacia abajo, mientras el cabello, desordenado y casual, se le deslizaba al lado revelando un cuello pálido y largo. Su cuello de hoy, el mismo de ayer.
-¿Qué?-, le pregunté, sabiendo muy bien lo que me había dicho.
-Por cada beso, una bala en el rostro, tu frase de antes. Esa que me dijiste una vez cerca de tu casa y que me repetías cada vez que nos besábamos…
-Por cada beso, una bala en el rostro. Por cada acción, una reacción. Por cada hecho, otro potencialmente distinto-, recité.
-Exactamente…
-No te gustaba.
-Te decía que no me gustaba, que es distinto. Últimamente le he encontrado todo el sentido del mundo. Fuiste profético, sabes. Ahora es uno de mis dichos favoritos, casi un fetiche. Te la robé.
Una corriente de aire silbó entre el auto y nosotros. Di una aspirada honda al cigarrillo y lo quemé hasta la mitad. Luego lo apreté contra el pavimento.
-Todavía no me lo creo-, me dijo.
-¿…?
-Que estés fumando.
-No es tan raro, más de una vez me viste fumar-, alargué.
-Borracho y en una fiesta, pero no es lo mismo. Eso es fumar de mentiras, esto es de verdad. Mirarte fumar es como observar una foto de cómo pueden cambiar las cosas. De cómo ha pasado el tiempo.
Un auto rojo pasó frente a nosotros, reconocimos al conductor. Un amigo de otro tiempo y lugar, otro cercano al muerto. La melodía de los velorios. Nos hicimos los tontos para no saludar. No nos vio, mejor así.
-Me separé-, me confesó con la voz firme, evitando en cada letra cortarse. –Hace casi un mes. No sé, cosas, pesos, peros. Ya no lo quiero ver más. Fuimos los mayores expertos del mundo en matar cosas que pudieron ser buenas. De repente nunca me enamoré en verdad de él, tal vez nunca me he enamorado en verdad de alguien. ¿Quién puede saberlo? Nunca aprendí a ser honesta conmigo misma, una vez me lo dijiste, recuerdas.
Jugueteó con su mano derecha, abriendo cada dedo como si fueran las patas de una araña. Una vez le dije tantas otras cosas.
-Desde el lunes pasado-, continuó, -que estoy viviendo en el departamento de mi mamá por acá cerca, te cuerdas. Nunca deshizo la pieza, sabes…
-...-, claro que me acordaba.
-La próxima semana comienzo a trabajar en-, nombró una agencia de relaciones públicas-, llamé a un amigo y todo bien. Ya sabes, uno termina conociendo a la gente adecuada y esa gente termina llegando en los momentos adecuados. También me ofrecieron hacer clases en una universidad. He pensado en aceptar, en una de esas descubro que enseñar era lo mío.
Volvió a descansar, esta vez para morderse el dedo meñique.
-Me separé y me siento bien, esa es la verdad. Eres la primera persona, fuera de mi familia, que lo sabe. ¿Es curioso, no? Que seas precisamente tú.
Un niño pasó por la vereda de enfrente. Montaba una bicicleta con aros de plástico color naranjo en las ruedas. Se parecía a una que tuve cuando chico. Los modelos de las bicicletas tienden a repetirse, la moda es cíclica, igual que las bicicletas. Metros más atrás venía el padre, montado en una bicicleta mayor. “¡Papá!, demos vuelta en la esquina antes de volver a la casa”, le gritó el pequeño. “Ya”, le devolvió el padre. “Y echemos una carrera en la avenida”, respondió el chico. “Siempre que no vengan autos,”, añadió el papá. El nombre del niño era Arturo Elisa pidió una bicicleta para la navidad. Queda tan poco, debería empezar a ponerme de acuerdo con mi ex. Arturo, recordé, si Elisa era hombre le íbamos a poner así.
-¿Vamos a estar bien, verdad?-, me dijo ella, abriendo la palma de su mano izquierda sobre mi rodilla derecha, trayéndome de regreso a la calle. No le contesté, ella lo hizo, por los dos.
-Tu y yo siempre vamos a estar bien, ¿verdad?
-Siempre-, le respondí. Ella sonrió, respiró profundo y se puso de pie. Miró su reloj, luego la calle y añadió que tenía que irse. Que su mamá la estaba esperando para almorzar. “Ya sabes como es”. Claro que lo sabía, siempre lo he sabido.
-También tengo que hacer-, mentí, total ella igual lo estaba haciendo.
-¿Vas a venir al funeral mañana?-, me preguntó.
-No lo creo, quedé de llevar a Elisa al zoológico. Le gustan las jirafas.
Me levanté de la acera.
-Deberían gustarle los elefantes.
-¿Tu vas a volver?
-No sé, tal vez si, tal vez no. Igual ya siento que saldé mi deuda con Gustavo. Pero tal vez lo haga, para encontrarme con más viejos conocidos.
-Como yo.
-No, como tu no
-…
-…
-La utilidad de los velorios.
Y el beso que siguió fue rápido, sin nervios y con mucho cariño. Demasiado, tal vez. Muchos recuerdos y cantidad de amistad. Se le di en la mejilla, justo debajo de sus ojos. Como que quisimos abrazarnos pero no resultó, mejor. Sonrió, sonreí, nos despedimos.
Laura agarró su pelo con una mano y me miró ladeando la cabeza, como si estuviera a punto de largarse a reír o a llorar, que en este caso eran casi lo mismo. Estiró su mano y la abrió y cerró como el “chao” de un niño muy chico. Luego me dio la espalda y empezó a caminar hacia el fin de la cuadra, hacia el lado de su vida.
-Laura-, le grité antes que siguiera avanzando-. Ella giró entera. -La última historia de los Vengadores-, le dije corriendo hacia ella.
-¿Qué?
Caminó hacia mí, nos juntamos en un punto medio entre su auto y el mío.
-La última historia de los Vengadores-, insistí entrecortado.
-¿…?
-Esa frase-, le conté. –Nuestra frase. Por cada beso, una bala en el rostro-, repetí sin completar, -no es mía, nunca lo fue. También la robé. Es de un cómic Marvel, La Ultima Historia de los Vengadores.
Movió la cabeza de un lado para otro en un gesto cómplice y cercano. Mordió su pequeño labio inferior, diciéndome sin hablar que de algún modo le gustaba que ciertas cosas siguieran como antes. O muy parecidas a antes.
-¿De qué se trata?-, quiso saber.
-Es la historia final de los Vengadores, el grupo de superhéroes del Capitán América y Iron Man. Dos villanos, Kang y Ultron, viajan desde el futuro y empiezan a matar a un campeón tras otro. Mueren Hulk, Giant Man, Hawkeye y otros. En la batalla final destruyen casi todo Manhattan.
-¿Y no queda nadie vivo?
-Si, el Capitán América. Nadie lo sabe, todos creen que fue asesinado, pero en realidad está congelado. Al final se descubre que es él quien relata la historia y que ahora está todo listo para su regreso.
-Es una historia triste.
-Casi todas lo son.
-Es bueno eso.
-¿Qué sean triste?
-No tonto, que alguien haya sobrevivido. Eso es lo bueno de esas historias, se acaba el mundo pero siempre queda alguien para reconstruir las cosas.
-…
-Bueno-, pareció dudar, -tengo que… ya sabes. Nos estamos viendo-, dijo.
No quise responderle, ella me guiñó un ojo y volteó de regreso hacia su auto. Esperé a que desapareciera en la esquina y volví al mío. La última historia de los Vengadores pensé al encender el motor, mientras creía ver al Capitán América allá arriba, muy arriba volando entre las nubes. Tomé mi celular y llamé a mi hija, le dije que la quería mucho.